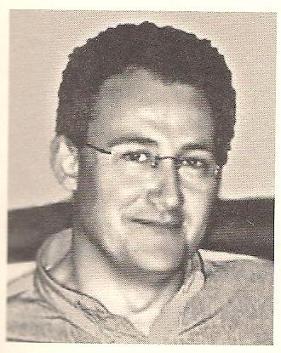Si alguna vez me habéis oído contar un cuento, es muy probable que haya sido el de “Cuando Shlemel fue a Varsovia”, del polaco Isaac Bashevis Singer. Como me cuesta mucho pronunciar “Shlemel” (en realidad no sé cómo hacerlo), suelo castellanizar el relato, llamando Samuel al protagonista y haciéndole ir a Valencia, desde el lugar en el que me hayan invitado a contar esta historia que conozco desde el 5 de diciembre de 1978.
Chima, mi pareja de entonces, se había puesto enferma y tenía que guardar cama. Vivíamos en Ayora, en la calle de La Marquesa (siempre lo puntualizo, porque era y seguirá siendo la más importante del pueblo), encima de la bodega de Benito. Al día siguiente se iba a celebrar el referéndum por el que se aprobó la Constitución Española. Para velar a mi compañera me compré un libro en la imprenta de Alvero, que era la única librería del pueblo. Me decanté por una colección de cuentos del que había sido galardonado ese año con el premio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer, de quien nunca antes había oído hablar, y aquella misma mañana, sentado en una mecedora junto al balcón que daba a la calle, al lado de la cama en la que Chima dormitaba, fascinado, me leí de un tirón los ocho relatos del libro, protagonizados por Shlemel y ambientados todos ellos en el pueblecito de Chelm, cuyos destinos se rigen por un Consejo de Ancianos, venerables todos, pero locos de atar; donde una cuchara sopera de plata puede parir cada noche una cucharilla de té y una vaca poner huevos en los tejados de las casas.
Leí luego otros libros del autor: “La casa de Jampol”, “Shosha”, “Un amigo de Kafka” y, un par veces, “El mago de Lublin”, mi preferido, junto a estos relatos de la aldea de Chelm. Hace sólo unos días que he terminado la lectura de “La destrucción de Kreshev”. Sumergirme de nuevo en el universo de este interesante autor, me ha hecho recordar las circunstancias y los cuentos con que lo conocí; recuerdos que ahora quiero compartir con vosotros, a través del blog, con lo que acabo de contaros y con la invitación a la lectura de mi relato preferido, el que casi siempre cuento cuando cuento un cuento:
Aunque Shlemel era un vago y un dormilón de mucho cuidado, siempre había rondado por su cabeza la idea de hacer un largo viaje. Había oído muchas historias de países lejanos, de grandes desiertos, de profundos océanos y de altas montañas, y a menudo le decía a su mujer que algún día emprendería un largo viaje. Y ella siempre le decía:
– Shlemel, no estás tú hecho para estos trotes... Lo tuyo es quedarte en casa y cuidar de los niños, mientras yo voy al mercado a vender las verduras.
Y sin embargo, Shlemel no podía abandonar su gran sueño de viajar por el mundo y ver todas sus maravillas.
Y he aquí que llegó a Chelm, el pueblo de Shlemel, un viajante que había visitado la ciudad de Varsovia, y se deshacía en elogios de las grandes avenidas, los bellos edificios y las elegantes tiendas de la capital. Y Shlemel decidió que tenía que ir a ver esta gran ciudad con sus propios ojos. Y comenzó a prepararse para el gran viaje aunque pronto se dio cuenta de que no tenía nada que llevar, que tendría que viajar con la misma ropa que llevaba puesta. Así es que una mañana, después que su mujer se fuera al mercado, se dispuso a partir. Le dijo a su hijo mayor que se quedara en casa cuidando de los pequeños, y cogiendo unas rebanadas de pan, una cebolla y unas cabezas de ajo, inició su viaje.
Había una calle en Chelm que se llamaba, precisamente, Calle de Varsovia, y Shlemel estaba convencido de que, siguiendo esta calle, llegaría a la gran ciudad. Algunos vecinos se extrañaban de verle andar tan decidido y le preguntaban adónde iba. Shlemel les contestaba que se iba a Varsovia.
– ¿Y qué vas a hacer tú en Varsovia?
– Pues lo mismo que hago en Chelm, -decía Shlemel-. Es decir,nada.
Pronto llegó a las afueras de su pueblo. Las casas iban desapareciendo y en su lugar se veían grandes pastos y campos de trigo y otros cereales. Un campesino que conducía una carreta de bueyes le saludó con la mano. Después de varias horas de andar, Shlemel notó que estaba cansado. En vista de lo cual se sentó en la cuneta y decidió echarse una siesta. Pero antes de dormirse, pensó:
– Cuando despierte y vuelva al camino, ya no sabré cuál es la dirección de Varsovia.
Después de reflexionar unos minutos, se quitó las botas que llevaba puestas y las colocó de tal manera que la puntera señalaba hacia Varsovia, y el talón hacia su pueblo, Chelm. Pronto se quedó dormido, y soñó que era un panadero y que su especialidad eran los panecillos de cebolla. Los clientes acudían a comprárselos, pero él les decía:
– No, lo siento... estos panecillos no están a la venta...
– ¿Y para quién son? -le preguntaban.
– Son para mi mujer, para mis hijos... y para mí.
Después soñó que era el rey de Chelm. Y una vez al año, en vez de pagarle impuestos, cada ciudadano le traía un tarro de confitura de fresa. Shlemel recibía los obsequios de su pueblo sentado en un trono de oro, rodeado de la señora Shlemel, la reina, y de sus hijos, los principitos. Toda la familia real comía los panecillos de cebolla, untados en la deliciosa confitura de fresa. Entonces llegaba una carroza, que les conducía a Varsovia primero, a América después, y finalmente al río Sambatión, aquel río de los cuentos que echaba piedras por la boca, excepto los domingos, que es el día en el que todo el mundo descansa, incluso los ríos...
Cerca del lugar donde dormía Shlemel, vivía un viejo herrero que era muy bromista. Así que cuando vio que Shlemel se había dormido con las botas señalando hacia Varsovia, quiso gastarle una broma y dio la vuelta a las botas de forma que señalaran hacia Chelm.
Cuando Shlemel se despertó, sintió un apetito devorador. En un momento se comió las provisiones que llevaba y se dispuso a continuar viaje. Entonces cogió las botas y se las puso, no sin antes comprobar la dirección en la que señalaban.
Una vez en el camino, siguió la dirección de las botas. A medida que avanzaba, el paisaje le resultaba extrañamente familiar. Veía, claro está, las casas que ya había visto antes... Y no sólo las casas le eran familiares, sino también la gente con la que se encontraba. Shlemel pensó que había llegado a otra ciudad. Y si esto era así, ¿por qué demonios se parecía tanto a Chelm? Para salir de dudas, le preguntó a un hombre que pasaba por allí, cómo se llamaba aquel pueblo.
– Chelm, -le respondió.
Shlemel no salía de su asombro. Resulta que había estado andando durante toda una jornada y que, al llegar la tarde, había llegado a un pueblo... ¡que también se llamaba Chelm! Daba vueltas y más vueltas en su cabeza a este enigma y trataba de hallar la solución al acertijo. Hasta que, por fin, dándose un golpe en la frente, creyó entender lo que había ocurrido:
"¡Ya está! -pensó-. Debe de haber dos Chelms, el de arriba y el de abajo. Éste debe ser el Chelm de abajo".
De todas maneras, le parecía muy extraño a Shlemel que las calles, las casas e incluso las gentes de Chelm de abajo fuesen tan parecidas a las de Chelm de arriba. No sabía Shlemel cómo explicarse esta semejanza, hasta que se acordó de un viejo proverbio que decía: "El mundo es el mismo en todas partes". Si esto era verdad ¿por qué no iba a parecerse el Chelm de abajo al Chelm de arriba? La sabiduría de este viejo proverbio llenó a Shlemelde intensa satisfacción. Pensó que, seguramente, en Chelm de abajo habría una calle parecida a su calle... y quizá una casa parecida a su casa. Y, efectivamente, pronto encontró una calle idéntica a la suya, que también tenía una casa que parecía la gemela de su casa. Caía la tarde y se decidió a llamar a la puerta. Cuál no sería su sorpresa al ver que una segunda señora Shlemel le abría la puerta... y al comprobar que los hijos de la señora Shlemel se parecían a los suyos tanto, que habría sido capaz de confundirlos... Todo le recordaba a su casa, incluso los gritos con que le recibió esta segunda señora Shlemel, la Shlemelde abajo:
– ¡Anda, entra, bribón!... ¿Se puede saber dónde has estado todo el día? ¿Y qué demonios llevas en ese hatillo?
Los niños corrían hacia él y le decían:
– Papá, papá ¿dónde has estado?
Shlemel estiró su cuerpo, y con voz solemne anunció:
– Señora, usted se confunde... yo no soy su marido... y vosotros, niños, debéis saber que yo no soy vuestro padre.
– ¿Pero es que te has vuelto loco? -exclamó la señora Shlemel.
– Yo, señora, vivo en Chelm de arriba... y esto es Chelm de abajo, -le contestó el señor Shlemel.
La señora Shlemel se llevó las manos a la cabeza y daba tales gritos que los niños se refugiaron debajo de la mesa camilla:
– ¡Ay hijos míos!... ¡qué desgracia! ¡Vuestro padre se ha vuelto loco!
Mandó a uno de sus hijos a por el señor Gimpel, el curandero del pueblo. Los vecinos, a los gritos de la señora, habían acudido a la casa de los Shlemel. En medio de todos ellos, el señor Shlemel decía:
– Es cierto que todos vosotros os parecéis mucho a los vecinos de mi pueblo, pero no podéis ser los mismos por la sencilla razón de que yo vivo en Chelm de arriba... y esto es Chelm de abajo.
– Shlemel ¿se puede saber lo que te pasa? -le preguntó un vecino-. ¿Es que no reconoces a tu vecino, a tus hijos... a tu misma mujer?
– Es que no entendéis lo que me pasa... Resulta que yo voy de viaje a Varsovia. Esta mañana yo he salido de mi pueblo, que se llama Chelm, y he andado toda una jornada... Por lo tanto, éste es otro Chelm, un Chelm que se encuentra entre mi pueblo y la ciudad de Varsovia... éste debe ser Chelm de abajo.
– No sabemos de qué estás hablando, -le decían los vecinos.
Pero él insistía:
– Lo que ocurre es que los habitantes de Chelm de arriba se parecen mucho a los de Chelm de abajo... por eso os confundís y creéis que yo soy el Shlemel de abajo... cuando, en realidad, soy el Shlemel de arriba.
– Si tú no eres mi marido ¿me puedes decir dónde demonios se ha metido? -le dijo su mujer, encarándose con él, y tirándole de los pelos.
– Pero buena mujer, cálmese, -decía Shlemel-.¿Cómo quiere que sepa dónde está su marido?
Algunos vecinos reían ante este espectáculo... otros, por el contrario, lloraban. Gimpel, el curandero, dijo que no podía curar la enfermedad del señor Shlemel. Los vecinos regresaron a sus casas.
Esa noche, la señora Shlemel había preparado habas con carne para la cena, que era el plato favorito de su marido:
– Anda, siéntate y come... que aunque estés loco, los locos también comen.
– Señora, ¿por qué se toma usted estas molestias con un forastero? -le preguntó Shlemel.
– Calla y come, -replicó su mujer-. Aunque te debería dar pienso en vez de comida, por lo asno que eres... y luego, vete a dormir, a ver si mañana has vuelto en tu juicio.
– Señora Shlemel, permítame que le diga que es usted una buena mujer... Estoy seguro de que mi esposa nunca habría dado de comer a un forastero. Después de todo, veo que hay algunas diferencias entre el Chelm de arriba, y el de abajo... me quedo con éste.
Las habas despedían un aroma tan intenso que no hizo falta animar a Shlemel. Y mientras comía, les decía a los niños:
– Queridos niños, debéis saber que yo vivo en una casa exactamente igual que ésta. Tengo una mujer que se parece a vuestra madre como dos gotas de agua; y tengo unos hijos, igualitos avosotros...
Al oír hablar así a su padre, los hijos pequeños reían... los mayores, lloraban. Mientras, la madre no hacía más que lamentarse:
– ¡Ay, Dios mío... qué pena más grande! ¿Qué he hecho yo para merecer esta desgracia...? ¡Cómo si no tuviera ya bastante con tener que aguantar a Shlemel el vago! ¡Ahora, encima, a Shlemel el loco! ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Con quién podré dejar a mis hijos cuando vaya al mercado? ¡Ni para eso servirá ya este hombre!
Y seguía lamentándose mientras hacía la cama de su nuevo "huésped". En cuanto Shlemel dio con sus huesos en la cama, se quedó profundamente dormido. Soñó, de nuevo, que era el rey de Chelm, y que su mujer, la reina, le preparaba su postre favorito: los buñuelos. Algunos los rellenaba de crema, otros de confitura de fresa o de mora, y todos los bautizaba con polvo de canela, y azúcar. Shlemel soñó que se comía lo menos veinte, y que el resto se los guardaba debajo de la corona, para luego.
Al despertarse por la mañana, vio que los vecinos habían acudido de nuevo a la casa. La propia señora Shlemel tenía los ojos rojos de tanto llorar. Shlemel iba a regañarla por haber dejado entrar a tanta gente en la casa, pero de pronto se detuvo y pensó:
– Al fin y al cabo, yo aquí no soy más que un forastero, no puedo mandar sobre nadie... Si ahora estuviera en mi casa me lavaría, me vestiría, almorzaría... pero aquí la verdad es que no sé qué hacer.
Y como siempre hacía cuando no sabía qué hacer, empezó a mesarse la barba. Finalmente, decidió levantarse de la cama. Pero tan pronto como hubo puesto los pies en el suelo, oyó los gritos histéricos de la señora Shlemel:
– ¡No le dejen marchar, por Dios, por Dios, no le dejen marchar! ¡Seré una mujer abandonada! ¡Prefiero tener un Shlemel loco a no tener ninguno!
En ese momento se dejó oír la voz de Baruch, el panadero:
– Llevémosle ante el Consejo de Ancianos. ¡Ellos sabrán quéhacer con él!
Y así se hizo, a pesar de las promesas de Shlemel que decía que él era un ciudadano de Chelm de Arriba y que, por lo tanto, el Consejo de Ancianos de Chelm de Abajo no tenía ninguna autoridad sobre él. Pero no pudo resistirse a los vecinos, que le vistieron, le pusieron su gorra, y le condujeron a la casa de Gronan, apodado el Buey. Los ancianos se habían reunido ya en casa de Gronan, alertados por éste sobre la gravedad del caso que se les presentaba.
Y efectivamente, cuando llegaron los vecinos trayendo a Shlemel, el Consejo se hallaba ya en plena reunión. En aquellos momentos, uno de los ancianos llamado Lepe el Listo decía a los demás:
– Hay que considerar la posibilidad de que, efectivamente, existan dos Chelms.
– ¿Y por qué no tres, cuatro... o ciento? -le replicaba Aguado el Agudo.
– Pero suponiendo que haya cien Chelms. ¿Creéis vosotros que en cada uno de ellos han de soportar a un Shlemel? -opinaba Federico, el Pico... de Oro.
Gronan el Buey, presidía el Consejo de Ancianos. Escuchaba con atención a cada uno de ellos, pero no se decidía a opinar. Sin embargo, los nervios abultados de su frente protuberante indicaban que su mente trabajaba ¡a toda máquina! Por fin se decidió a interrogar aShlemel:
– Ven y siéntate ante mí. Mírame a la cara. ¿Me reconoces?
– Claro que te reconozco, -le contestó Shlemel-. Tú te llamas Gronan de nombre y de apodo, el Buey.
– Y en Chelm, el pueblo donde tú vives, ¿existe también un Gronan el Buey?
– Sí, también hay un hombre que se llama Gronan, que se apoda el Buey, y que se parece a ti, como un guisante se parece a otro guisante.
– Bien, -dijo Gronan, limpiándose el sudor que tenía en la frente-. Y ¿no podría ser que tú, cuando ibas camino de Varsovia, dieras la vuelta sobre tus pasos y volvieras a Chelm, sin darte cuenta?
– Imposible, -le contestó Shlemel-. ¿Qué crees que soy, una veleta?
– En tal caso, tú no eres el marido de la señora Shlemel- dijo Gronan.
– Es cierto. Yo no soy su marido.
– Si tú no eres el marido de esta señora, -continuó el Buey-, ello significa que el verdadero marido de la señora Shlemel se marchó precisamente el día en que llegaste tú, ¿no es así?
– Así parece ser, -contestó Shlemel.
– En cuyo caso, es lo más probable que regrese junto a su mujer.
– Probablemente, -dijo Shlemel, para no llevar la contraria.
– Vistas y oídas las declaraciones del acusado, -sentenció el Buey-, yo opino que este Shlemel debe permanecer en Chelm, a la espera de que regrese el verdadero Shlemel,cuyo regreso aclarará definitivamente este caso, -dictaminó Gronam-. ¡Y se quedó tan ancho!
En cambio, la señora Shlemel no pudo ocultar su indignación al oír la sentencia del Consejo de Ancianos:
– Queridos ancianos ¿qué venda os han puesto en los ojos? ¿No os dais cuenta de que no hay que esperar ningún regreso, que Shlemel ya ha regresado, que este es el verdadero Shlemel. ¡Dios mío, yo que me quejaba de tener un marido, y ahora resulta que voy a tener dos!
– Sea cual sea la identidad de este hombre, -perseveró el Buey-, es preciso que, de momento, este hombre y tú, desdichada mujer, no viváis bajo el mismo techo.
– Entonces ¿dónde voy a vivir? -preguntóShlemel.
– Puedes vivir en la Casa de los Pobres, -le dijo Gronan.
– ¿Y qué voy a hacer yo en la Casa de los Pobres? -preguntó Shlemel.
– Pues lo mismo que hacías en tu casa... es decir, nada -sentenció el Buey.
– Y entonces, -protestó la señora Shlemel-. ¿Quién cuidará de mis hijos cuando yo vaya al mercado a vender las verduras? Además... yo necesito un marido... y me conformo con éste, aunque no sea el mío.
– Señora Shlemel, -le conminó Gronan-. El Consejo de Ancianos no tiene la culpa de que su marido la haya abandonado para marcharse a Varsovia. Tenga paciencia y espere a que regrese.
La señora Shlemel rompió a llorar, y los niños lloraban también a moco tendido.
– ¡Qué extraño es todo esto! -se maravillabaShlemel-. Yo recuerdo que mi mujer no hacía más que regañarme, y habría sido incapaz de derramar una sola lágrima por mí. Y estos forasteros, en cambio, me tienen un gran cariño y quieren que viva con ellos. Decididamente ¡el Chelm de abajo es muy superior al Chelm de arriba!
– ¡Alto ahí! -interrumpió Gronan el Buey-. He tenido una idea.
– ¿Y cuál es tu idea, si puede saberse? -le preguntó Aguado el Agudo.
– Si mandamos a Shlemel a vivir a la Casa de los Pobres, tendremos que contratar a alguien para que ayude a la señora Shlemel a cuidar de sus hijos, cuando ella esté en el mercado. Pues bien, se me ocurre que podremos contratar a Shlemel para este trabajo. Es cierto que no es el verdadero señor Shlemel y que, por lo tanto, no es el verdadero padre de las criaturas. Pero se parece tanto al propio señor Shlemel que los niños no le extrañarán en absoluto.
– ¡Qué idea más brillante, -constató Federico el Pico.
– ¡Parece juicio de Salomón! -se admiró otro anciano, Samuel el Lebrel.
– ¡Sólo a los Ancianos de Chelm podría habérseles ocurrido solución tan brillante al problema que tenían planteado! -exclamó Mauricio el Pontificio.
– ¿Cuánto quieres que se te pague, -le preguntó Gronan aS hlemel- para cuidar a los hijos de la señora Shlemel?
Shlemel hubo de pensárselo unos instantes. Después respondió:
– Tres monedas cada día.
– ¡Necio, estúpido! -le increpó su mujer, que estaba muy atenta al diálogo-. Tres monedas es una miseria... ¡has de pedir seis, por lo menos!
Y corriendo hacia él, le dio un pellizco retorcido en el brazo.
– ¡Caramba! -exclamó Shlemel-. ¡Pellizca igualito que mi mujer!
Los ancianos se reunieron de nuevo en consulta. El presupuesto municipal era, desde luego, muy reducido. Finalmente, Gronan anunció:
– Tres monedas parecen poco, pero seis son demasiadas. Hay que llegar a un compromiso. Por tratarse de un forastero, le pagaremos cinco monedas.
– ¿Y hasta cuándo podré tener este empleo? -preguntó Shlemel.
– Pues hasta que el verdadero Shlemel vuelva a su casa, -le contestó Gronan.
La sentencia de Gronan fue muy aplaudida en todo el pueblo. La gente admiraba el juicio y la discreción de su Consejo de Ancianos. Y Shlemel comenzó... ¡su nuevo trabajo! Al principio, Shlemel se guardaba las monedas que el Consejo de Ancianos le pagaba.
– Si yo no soy tu marido, no tengo por qué mantenerte, -le decía a la señoraShlemel.
– En ese caso, -le contestaba la señora-, no esperes que te lave la ropa, que te cosa los botones, que te haga la comida... ¡puesto que yo tampoco soy tu mujer!
Shlemel se avino a razones, y desde entonces entregaba puntualmente su paga a la señora Shlemel.Lo cual era un acontecimiento, porque ésta nunca había recibido ni cinco céntimos del vago de su marido. Se ponía de buen humor y le decía a Shlemel:
– ¡Lástima que no decidieras ir a Varsovia hace diez años! ¡A estas horas, seríamos ricos!
– Y dígame, señora Shlemel-le preguntaba él, cortésmente- ¿no echa usted de menos nunca a su marido?
A lo que doña Shlemel replicaba:
– ¿Y tú, granuja? ¿No echas tú de menos a tu señora Shlemel?
Ni el uno ni el otro decían echar de menos a sus cónyuges, y siguieron viviendo juntos tan campantes.
Pasaron los años y no aparecía ningún otro Shlemel por Chelm. Esto preocupaba al Consejo de Ancianos, y había teorías para todos los gustos. Federico el Pico decía que Shlemel habría cruzado las montañas y se lo habrían comido los caníbales. Mauricio el Pontificio opinaba que lo más probable era que Shlemel hubiera entrado en las cuevas del mismísimo Asmodeo, príncipe de las Tinieblas, y que allí le habrían obligado a matrimoniar con cualquier diabla. Aguado el Agudo estaba convencido de que Shlemel había llegado al fin del mundo, que había seguido andando, y que, por lo tanto, se había caído al precipicio. Había, pues, teorías para todos los gustos. Incluso había quien pensaba que el verdadero Shlemel había sufrido una amnesia, es decir, había perdido la memoria y se había olvidado de quién era. Estas cosas pueden ocurrir hasta en las mejores familias...
Gronan el Buey era hombre liberal. Él tenía sus ideas pero no le gustaba imponerlas sobre los demás. Allá cada cual con su criterio. Sin embargo, él estaba convencido de que el verdadero Shlemel había ido al otro Chelm, y que en el Chelm de Arriba había tenido la misma experiencia que su tocayo en el Chelm de Abajo. Creía firmemente que el Consejo de Ancianos del otro Chelm le había ofrecido el trabajo de cuidar de los niños de la otra señora Shlemel,y que la paga también era de cinco monedas diarias...
En cuanto al propio Shlemel, no sabía qué pensar. Los niños de la señora Shlemel crecían y pronto se valdrían por sí mismos. A veces, Shlemel se preguntaba: ¿Dónde está el otro Shlemel? ¿Cuándo regresará a su hogar? ¿Y mi mujer, qué hace? ¿Me está esperando... o ha encontrado a otro señor Shlemel? Eran preguntas a las que no hallaba respuesta. De vez en cuando a Shlemel le entraba el remusguillo de viajar. Pero ¿para qué? -pensaba-, ¿qué necesidad hay de viajar si los caminos no llevan a ninguna parte... o mejor dicho, si todos los caminos llevan a Chelm? Y así, compuso esta pequeña canción...
"Todos los caminos llevan a Roma
decía el caminante...
mas yo os digo, y soy testigo,
de que nuestro pueblo de Chelm
de todo el mundo es el ombligo".