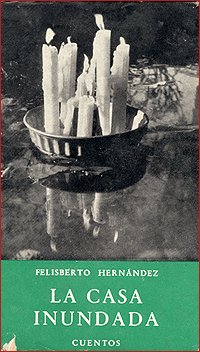Iluminada Navarro: Corazón desnudo

El pasado 6 de mayo, Iluminada Navarro, a quien hace muchos años que aprecio (como luego se verá), presentó el último de sus libros, Desde mi silencio, en la Sede del Colectivo Lambda de Valencia. Pese al empeño que puse, me fue imposible estar entre el público para aplaudir no sólo sus poemas, sino también su valiente testimonio en defensa de los derechos a la igualdad y la libertad de todos los seres humanos.
Tuve la suerte de ser el editor de su primer libro (Lágrimas de otoño), y el prologuista del segundo: Homenaje a Lorca. A estos dos, les han seguido Cuando mi libertad traspase el infinito, Con las uñas al aire (a cuya presentación en Casas Ibáñez corresponde la borrosa foto que acompaña estas palabras), y por último, Desde mi silencio. Motivos todos ellos más que suficientes para (ha mucho tiempo que tendría que haberlo hecho), dedicarle una de las entradas de mi blog. Lo hago ahora y para ello, además de invitaros a visitar su página (http://envueltaentreversos.blogspot.com/), os transcribo el prólogo mencionado:
Corazón desnudo
Conocí a Iluminada Navarro Descalzo una lejana y calurosa tarde de agosto, en Villatoya, junto al río Cabriel, ese río nuestro al que llegaban las aguas después de regar las huertas que la vieron nacer, y donde también desembocaban los sueños con los que crecía.
Ella estaba dando a conocer sus primeros poemas y nosotros la habíamos invitado a recitarlos en nuestra primera semana cultural, porque ya nos habían hablado de la ilusión que esta mujer menuda ponía en cuanto hacía, en su afán por transmitir esos sentimientos hondos y comunes a todos los humanos, de una sensibilidad que la desbordaba como persona y, entonces todavía, como poeta. Nos leyó sus primeras rimas en la puerta del Ayuntamiento, al aire libre, mientras la noche caía y nosotros la escuchábamos al abrigo de las moreras.
Pasados todos estos años, ya no recuerdo el tema de aquellas primeras composiciones suyas, pero sí ese momento mágico vivido sin darme cuenta de que ante mí, ante nosotros, se estaba mostrando otra dimensión de la poesía: la poesía que, además de brotar del corazón, necesita del sudor y de las lágrimas, de la voluntad y el tesón, del esfuerzo cotidiano… una poesía que poco le debe a las musas y mucho al trabajo y a los maestros.
Uno, que quizás sea el menos indicado para prologar un libro de poemas, por la sencilla razón de que no ha leído los suficientes, no sólo se asombra de que un puñado de palabras puedan desnudar el corazón del hombre y mostrarlo palpitante, sino de reconocerse a sí mismo en ese corazón desnudo. Por eso uno, que sí ha leído otros géneros y hasta ha tratado de escribirlos, se asombra especialmente de la fluidez de esos versos, de la soltura y facilidad con que parecen haber sido escritos no sólo por Jorge Manrique o Antonio Machado, Gutiérrez de Cetina o Pedro Salinas, José Asunción Silva o Mario Benedeti, sino también compuestos por otros poetas desconocidos (sirvan de ejemplo Eva Vaz o nuestro paisano Ángel Moya), como si todos ellos tuvieran un don especial, una varita mágica con la que transformar en poesía lo que sus ojos contemplan o su memoria rescata del olvido.
De ahí que, pasado el tiempo, aquel recital me parezca tan importante y aquel momento especialmente mágico. Si en esa primera noche, bajo el estrellado cielo de agosto, lo único que de verdad me conmovió fueron el entusiasmo y la ilusión de aquella mujer que se esforzaba en transmitirnos sensaciones con palabras que no llegaban a calar en mi corazón; cuando años después, recién echada a andar Edisena, Iluminada me hizo llegar a la editorial el manuscrito de sus Lágrimas de otoño, me impresionó que aquellos versos que leía con deleite fuera obra de la misma mujer menuda, fruto de su inspiración, obra de su pluma. Por eso, a la vez que me volcaba en la edición del que sería nuestro primer libro de poesía (primero publicado por la autora y primero del género en la editorial), fui descubriendo el enorme esfuerzo que Iluminada había hecho para superarse día a día, para perfeccionarse, para aprender, para convertirse en la autora de aquellos versos que entonces, como ahora éstos que hoy presentamos, nos emocionan… A través de su propia familia, de los pocos amigos que siempre la apoyaron, de los maestros que le enseñaron, de sus compañeros de la radio o de la asociación de mujeres con las que monta sus piezas teatrales, me fui enterando con detalle del sudor y las lágrimas citadas al principio de este prólogo, la voluntad y el tesón, el esfuerzo titánico que realizó para llegar a ser dueña de las palabras como, con prosa bella y magistral, resumió Manuel García Cuenca, unos de sus amigos incondicionales, en el prólogo a Lágrimas de otoño: “… han sido años de lectura y meditación, incesantes. Años en los que se ha nutrido de Lorca, Neruda, León Felipe, Cernuda, Rubén Darío, etc, y diccionarios de obsesión. Abrumada por el delirio de su mente en las noches insomnes, buscando la inspiración y la perfección ha emborronado miles de cuartillas, sin piedad y sin concederse reposo. Escribía, borraba, tachaba, seleccionaba…”
Y ahora, como si quisiera regalarnos un “más-difícil-todavía”, Iluminada nos sorprende planteándose un nuevo reto, el que supone este libro que tienes en tus manos: Homenaje a Lorca, poeta al que siempre ha admirado y a la celebración de cuyo centenario quiere contribuir con su pluma. Para hacerlo, esta mujer sencilla, a la que prefiero llamar poeta antes que poetisa, ha escogido el camino más difícil y arriesgado: recrear el mundo poético del genial granadino, arriesgarse a cantarle con su propio léxico, con las composiciones poéticas que a él le gustaba utilizar… Es un homenaje total porque va más allá del aplauso y la alabanza; los poemas que Iluminada ha recogido en este libro reviven al Lorca más popular y, al resucitarlo para nosotros, reivindica una manera de versificar, el uso de un ritmo y unos juegos fonéticos que son propios de una determinada manera de escribir, aires populares que sólo los grandes poetas se pueden permitir porque, hoy en día, sólo ellos son capaces de desnudar el corazón del hombre con un romance (pongo como ejemplo una de las estrofas especialmente querida y usada por Iluminada), y mostrarlo palpitante, para que cada uno de nosotros pueda reconocerse a sí mismo en ese corazón desnudo.