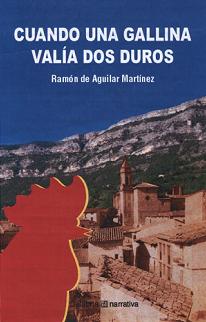No viajé hasta Colombia sólo como turista y, si llegué hasta el interior del Tolima, no fue sólo porque allí me había ofrecido alojamiento mi paisana Inés, profesora de Política Económica en la Universidad de Ibagué y casada con otro profesor de la misma facultad, Gregorio López, colombiano… No fue sólo por eso, aunque nunca lo expliqué.
Inés y Gregorio me llevaron a conocer la universidad en la que ambos trabajaban y me presentaron como su amigo español. Me pasearon por la ciudad, considerada la capital musical de Colombia y hermanada con Vitoria, a lo que Inés, como vasca, le daba mucha importancia. Organizaron una excursión para que recorriéramos el Eje Cafetero durante todo un fin de semana y, aunque ellos no podrían acompañarme, yo me empeñé en hacer otra en barca por el río Magdalena, hasta cuya orilla me llevó un taxista que, además del vehículo, puso los chistes y la banda sonara, a base de vallenatos de Diomedes Díaz y pasillos de Julio Jaramillo.
En Ambalema, después de casi una hora de coche, la carretera moría frente al caudaloso Magdalena. El taxista se quedó a la sombra de unas nogueras y yo contraté una barca que, río abajo, me llevaría hasta Beltrán, una pequeña población de la otra orilla… Fue justamente en ese momento cuando apareció en mi vida el padre Eladio, que estaba esperando que llegara algún otro viajero para que no le saliera tan caro el pasaje para ir a decir su misa al otro lado del río.
El cura era hablador y no se cansaba de hacer preguntas. Se mostró encantado al saber que yo era español. Él había estudiado un año en Roma y, de regreso para América, se había quedado unos meses ayudando en la diócesis de Segorbe-Castellón. Guardaba muchos recuerdos de esa época de su vida y quería saber cómo habían ido las cosas desde que él se viniera. Una vez en Beltrán, que parecía desierto a media mañana, me preguntó si podría esperarlo una hora, para aprovechar también el viaje de vuelta. Así quedamos y, como yo acabé mucho antes de recorrer las pocas calles del pueblo, regresé al río y me senté en un tronco caído para contemplar en silencio la inmensa masa de agua que bajaba en dirección al lejano mar Caribe. Desde donde estaban no alcanzaban a ver la otra orilla: Era como estar contemplando un mar que se deslizara mansamente ante mis ojos.
Cuando el padre Eladio llegó una hora después, tal y como había calculado, me di cuenta de que el barquero había desaparecido.
– Estará por ahí –lo justificó el cura, a la vez que se sentaba a mi lado–. Se dice que tiene un “partidito” por el cementerio.
– No ha tardado mucho en decir su misa.
– Lo justo… –pareció dudar antes de seguir hablando–. Por lo general me demoro más; me quedo hablando con unos y con otros, pero ahora estoy enfadado con el comandante y sus muchachos.
Sentí un ligero estremecimiento.
– ¿Quiere decir que hay guerrilleros por la zona?
– Yo no he dicho eso. Sólo he dicho “el comandante y sus muchachos”. Yo soy pastor de todos y no pregunto nada a nadie. Digo misas, bautizo, confieso… y hasta los entierro, porque para mí todos son hijos de Dios. Pero a veces discrepamos. Sobre todo en su manera de hacer justicia. Hace poco decidieron ajusticiar a uno de los suyos… Tenían sus motivos: Había violado y matado a una chiquilla; yo lo conocía, era sólo loco, un deficiente psíquico. Lo que hizo fue horrible pero, cuando me enteré, intercedí por él; quería que me lo dieran para entregarlo a la justicia, para que tuviese un juicio justo y, en vez de una muerte vil, un tratamiento psiquiátrico… ¿Sabe que me dijeron? Que ellos son la ley y que a mí ya me llamarían para que fuera a enterrarlo.
– No sé qué decir –confesé, nervioso y extrañado de que el barquero siguiera sin aparecer–. ¿No correremos ningún peligro?
– ¡Qué va! Ni el más mínimo –me tranquilizó el cura, con una sonrisa–. Me necesitan, son muy católicos y no pueden vivir sin su misa, sus comuniones y sus entierros. Ellos me respetan y yo les respeto… Pero a partir de ahora y hasta que se me pase el enfado, lo justo.
– ¿Sabe una cosa? Ya que estoy por aquí, me hubiera gustado conocerlos.
Me miró serio e incrédulo.
– Me había parecido un poco asustado.
– Un poco impresionado… Pero le voy a hacer una confesión: Si he venido hasta aquí es porque hace años, hace unos veinte años, en España hice amistad con un colombiano, Héctor Samuel Vela… Y lo último que supe de él es que regresó a Colombia para apoyar a los que luchaban por un mundo mejor… Así lo decía él. La última carta que me envió estaba sellada en Fresno.
– No estamos muy lejos… Hasta allí no llega mi misión, pero si cerca; si algún día quiere acompañarme, aunque sea como “monaguillo”, sólo tiene que dejarme un teléfono y yo le aviso cuando tenga que ir a hacer algún servicio religioso… Probablemente esta misma semana.
– ¿No habría ningún problema?
–Conmigo, ninguno… Yo no voy a sus campamentos sino a las veredas que hay en la montaña; pequeñas aldeas de difícil acceso en las que viven hombres y mujeres, ancianos y niños… Campesinos, junto a los que ellos escuchan la misa o se toman un tintico o su guarapo.
El padre Eladio cumplió con su palabra. No habían pasado más de dos días desde que nos separáramos en Ambalema cuando me llamó por teléfono para preguntarme si podría acompañarlo.
– Lo necesitaré todo el jueves como “sacristán”, así es que no haga otros planes.
Me recogió con un coche de tracción en las cuatro ruedas. Desentonaba por las calles de Ibagué, pero estaba preparado para circular por cualquier terreno. No hubiéramos podido llegar hasta donde llegamos con ningún otro vehículo.
Salimos por la misma carretera que el día de la excursión e hicimos una primera parada en la puerta de una panadería de Alvarado.
– En el camino nos detendremos a visitar a una familia muy pobre. Les llevaremos algunos panes –me informó el padre Eladio, que no me permitió pagar ninguno de los bollos que compró y a los que la dependienta, que nos había saludado con cordialidad, añadió unos dulces para que los lleváramos de su parte.
Antes de llegar al cruce de la carretera de Ambalema, giramos a la izquierda y nos dirigimos hacia el oeste, alejándonos del río y adentrándonos en unos terrenos cada vez más abruptos y escarpados. La vía enseguida dejó de estar pavimentada; se hizo de tierra y, a medida que se adentraba en parajes cada vez más solitarios, la vegetación también se hacía más exuberante. En dos ocasiones nos encontramos con que el camino estaba cortado y tuvimos que dejarlo, buscando cómo salvar los obstáculos campo a través. El cura se reía, francamente divertido, como si estuviéramos jugando. Yo, pese a lo que pudiera parecer, disfrutaba de todo lo que veían mis ojos y de los gritos de las aves que nos llegaban desde lo alto de los árboles.
Después de más de una hora de marcha, y apartándonos un poco de la ruta que llevábamos, llegamos a un pequeño caserío. Estaba en alto y desde la misma explanada en la que dejamos el coche, se contemplaban cientos de montañas, cubiertas por un espeso manto vegetal, que las hacía parecer un inmenso mar verde, en el que no alcanzaba a verse ninguna huella del ser humano: ni humo ni construcciones, ni asfalto ni coches, ni cables ni ningún sonido que no pudiera calificarse como canto de la naturaleza.
– Aquí es donde vamos a dejar los panes –me informó el padre Eladio, a la vez que se bajaba del todoterreno, con el motor ya apagado.
Una mujer muy anciana había salido a recibirnos y nos saludó escuetamente, sin dar las gracias, al coger la bolsa de la panadería.
– Es un amigo español –informó el cura a modo de presentación–. Y Carmen, la panadera, ha añadido unos dulces.
La mujer nos invitó a pasar, apartando una cortina de tela. No había más puerta. Un gran ventanal, sin cristales, completamente diáfano, permitía disfrutar de una panorámica casi tan amplia como la que se contemplaba desde fuera.
– ¿Y los muchachos?
– Todos bien. En el monte –me pareció entender.
Imaginé que se refería al marido y los hijos, mientras me preguntaba si no les daría miedo vivir tan apartados de la civilización y tan cerca de grupos guerrilleros. La mujer hablaba muy bajo, entre dientes, sin abrir apenas los labios. Pareció que nos ofrecía algo, pero fue el padre quien tuvo que preguntármelo para que lo entendiera:
– ¿Un tintico?
Yo no dejaba de pensar en el vino cada vez que me ofrecían un tinto, pero ya sabía que se referían a un café; un café de puchero, sin leche y por lo general endulzado con panela.
– No, gracias.
El cura me sonrió e ignoró mi respuesta.
– Mejor sí nos lo tomamos. Así hacemos tiempo.
Lo hicimos durante un buen rato y casi en silencio. El padre Eladio no se apartaba de la ventana y la mujer, como yo, permanecía sentada en una silla, sin mostrar ningún interés. La conversación que se manteníamos era a base de monosílabos. Por fin, el cura pareció decidirse:
– Voy al aseo y nos vamos.
Salió de la casa y aún tardo algún tiempo en volver, pero cuando regresó fue ya para despedirse de la mujer. Subimos al coche y regresamos al camino, que no mejoró en todo el día y en el que yo seguí disfrutando del sol que se filtraba por entre las ramas de los árboles, del canto de los pájaros y el chillido de las rapaces.
– A estas alturas –me informó el padre antes de que llegáramos a la primera de las aldeas que íbamos a visitar–, el comandante ya sabe que estamos en camino… Aunque tú no veas a nadie, a nosotros nos están viendo todo el tiempo, saben quiénes somos y por dónde nos movemos.
– Tiene que ser fácil camuflarse en estas espesuras.
– Te lo digo para que estés tranquilo… Es posible que en alguna de las veredas los veas cerca de la iglesia, o incluso que entren y se queden al final del todo. No te asustes aunque los veas armados, no los mires con curiosidad, haz como si no estuvieran, que es lo que ellos van a hacer contigo.
La segunda parada la hicimos ante un grupo de casas que, sin formar calles, estaban diseminadas en torno a una especie de placita presidida por la iglesia (una pequeña ermita), y lo que parecía una cantina, aunque nada lo indicara, salvo una chapa que anunciaba un refresco de cola, pegada con yeso en la pared, y algunas cajas de madera con botellas de gaseosa vacías, abandonadas junto a la puerta de entrada. Un grupo de cinco o seis niños y dos o tres perros alborotados rodearon enseguida el coche. Se acercaron también algunas mujeres y tres hombres, que hablaban en la puerta del bar, saludaron sin palabras, con un gesto de la mano. Ninguno llevaba armas.
En la puerta de la iglesia nos esperaba Ramón, un muchacho joven que parecía el encargado de organizar las actividades religiosas. Tenía el altar de la pequeña capilla preparado, adornado con flores. Se veía todo recién aseado y la puerta de entrada estaba abierta de par en par; frente a ella se extendía una pequeña acera de cemento.
– Esto lo arregló el comandante… –me explicó el padre–. Él no es muy creyente, pero se preocupa por las cosas de la iglesia.
Ramón se sentó en una silla al lado del altar. Sobre ella descansaba una lira colombiana que el joven empezó a tocar tan pronto como la gente de la calle entró en el recinto. Un coro improvisado rompió a cantar, apagando con sus voces la melodía del instrumento. El padre Eladio los acompañó y yo me quedé sentado en uno de los últimos bancos.
No había sacristía. El cura se había puesto el alba, el cíngulo y la estola delante de todo el mundo. Al terminar el ritual, se desvistió con la ayuda de Ramón y dejó las ropas plegadas sobre una esquina del altar.
– Mi mujer ha preparado el almuerzo y nos estará esperando –nos invitó el joven.
La gente había hecho corros a la salida de la iglesia y saludaban sonrientes; casi detrás de la misma, por una estrecha senda llegamos al porche de una casa. Allí mismo, al aire libre y pese a que empezaban a asomar algunas nubes, nos habían preparado la mesa y dos sillas.
– Primero le serviremos al padre –informó la mujer, a la vez que le acercaba un humeante plato de caldo.
Sobre la mesa había una fuente con patacones. Cuando el padre Eladio terminó la sopa, mientras empezaba a saborear los maduros fritos, la mujer se apresuró a lavar el plato y la cuchara usados y me sirvió a mí. Mientras comíamos, dos niños nos miraban, sentados en un saco, esperando su turno; la mujer permanecía atenta, de pie junto a la puerta que daba a la casa, y Ramón, risueño, sentado en una baranda de madera que separaba el porche del campo, tan pronto preguntaba por la vida en España como comentaba con el cura los temas de la iglesia.
De allí regresamos al coche y continuamos el camino. En la vereda siguiente, de características muy similares a la que acabábamos de dejar, la iglesia había sido adornada con banderitas y una niña vestida de blanco esperaba, rodeada del resto de los niños, la llegada del cura, que la apartó de los demás y, en un rincón de la iglesia, la escuchó en confesión antes de darle la primera comunión.
Esta vez todo el mundo entró a la misa. Se notaba que para ellos era una fiesta especial. Los hombres se habían quedado al final pero, pese a lo que yo temía o deseaba, ninguno de ellos llevaba armas a la vista. También eché en falta una figura como la de Ramón, más risueña y que pusiera un poco de animación entre tantos rostros adustos. Aún así, cuando la misa terminó, el hombre que parecía ser el padre de la niña que había comulgado por primera vez, se me acercó para invitarme a la celebración que iban a hacer en su casa.
Vivían en la misma placeta que estaba la iglesia, así es que no tuvimos que andar mucho. Casi todo el pueblo, más de los que habían asistido a la misa, se encontraba allí dentro. Era una estancia de una sola habitación, amueblada con una gran cama de matrimonio, una mesa de comedor, cuatro o cinco sillas, que se habían arrimado a las paredes, y un poyo de obra, sobre el que descansaba una pequeña cocina de gas. En medio de la mesa habían colocado un pastel que iban repartiendo en platitos de plástico entre los presentes, mientras el padre de la niña servía “cocacola” en vasitos de aguardiente.
Cuando salimos de esta segunda vereda, las nubes que tapaban el cielo ya eran más que considerables y aún nos faltaban dos aldeas por visitar.
– Esperemos que no se agarre a llover, porque la iglesia a la que ahora vamos no tiene techo.
Así era en realidad. Habían construido una iglesia enorme, mayor que las dos que ya habíamos visto, pero estaba sin terminar. Sólo habían levantado las paredes con bloques, aún sin enlucir, y echado el suelo de cemento. El tejado, la puerta de entrada y las ventanas laterales estaban esperando a que hubiera madera suficiente. Aquí era una sacristana la que había preparado la mesa que serviría de altar en la ceremonia, quien había ordenado en filas las sillas que cada uno había llevado de su casa y quien ayudó a vestirse y desvestirse al cura con las prendas litúrgicas. La mujer, que presumía de tener nombre español, porque se llamaba Dolores, de mediana edad, baja de estatura y algo rechoncha, mostró todo el tiempo mucho sentido del humor. Bromeaba con el cura y se dejaba regañar porque no estaba casada con el hombre con el que, al parecer, llevaba viviendo toda la vida.
– Esta es la única mujer que no he conseguido casar. Siempre metida en la iglesia y nunca se le ha ocurrido venir vestida de novia.
– Ni se me ocurrirá –lo retaba ella, muerta de risa.
– Bueno, por lo menos a ver si convences al comandante de que eche una mano en lo del tejado –le pidió a Dolores antes de despedirse–. Ya tengo la madera. Sólo necesitamos una mula para acarrearla y unos cuántos hombres para ponerla.
No hubo nuevo almuerzo, aunque ella nos ofreció un tintico, que no aceptamos porque estaba a punto de arreciar la lluvia y porque, según el cálculo del padre Eladio, ya llevábamos mucho retraso.
Cuando llegamos a la última vereda ya había caído la noche y llovía con intensidad. No había iglesia y era en la escuela, que ya no se usaba como tal, donde se celebraría la misa. Había mucha más afluencia que en ningún otro lugar. Quizás fuera que, por la lluvia o por la hora, la gente ya había vuelto del monte o de las fincas en las que trabajaran. Tuve la sensación de pasar más desapercibido. Nadie me dirigió la palabra ni me prestó especial atención. Permanecí sólo en un rincón, atento a todo lo que ocurría a mi alrededor, hasta que casi todo el mundo se había marchado y el padre Eladio hablaba con sus últimos fieles. Uno de ellos lo acompañó hasta la salida.
– Como llueve tanto, vamos a llevar a Julio hasta su casa –anunció el cura–, y de paso comemos allí, para no tener que parar ya en el camino.
El aludido me estrechó la mano efusivamente.
– Es usted español, ¿verdad?
– Sí, vasco.
– Yo también he vivido allí. Estuve trabajando tres años en Madrid.
Ése fue el tema de la conversación: La vida en España, su trabajo en una empresa de transportes, las causas que le llevaron a regresar a Colombia y dejar su piso en Madrid por una cabaña en medio del campo, sin luz eléctrica, sin agua corriente y sin ninguna comodidad. Una vez más, nos encontrábamos en una vivienda que consistía en una única estancia que cobijaba la cama del matrimonio, el hogar donde se cocinaba, la mesa en la que se comía, un armario, cuatro sillas… No podía entender el cambio, pero el hombre se mostraba contento y, aunque con cariño, hablaba de España sin nostalgia. La mujer, Andrea Guzmán, también cenó con nosotros y, aunque sin dejar de atender la mesa, se integró en la conversación.
– ¿Les apetece una copita de vino?
Lo acepté con alegría, después de mucho tiempo sin beberlo. No era lo que me esperaba. Estaba destilado de cerezas y resultaba demasiado dulzón, pero nos sirvió para brindar, antes de que los hombres cogieran una linterna y salieran de la casa, diciendo que volverían enseguida.
Cuando ellos se hubieron perdido en la oscuridad de la noche, tras la tupida cortina de lluvia, la mujer se me acercó para ofrecerme otra copa de aquella bebida.
– No, gracias –rehusé, tratando que no se me notase la decepción que había sentido al probarla–. La verdad es que no bebo nunca alcohol; lo he tomado sólo por la lluvia y por acompañarles.
– Se ve que es usted un buen hombre.
– ¿Porque no tomo?
– Le ha caído usted bien al comandante… Y al comandante no suelen gustarle los extranjeros.
– ¿El comandante? ¿Es su marido el comandante?
– No, claro que no… Y aunque lo fuera, tampoco se lo diría. Pero no es él. El comandante ha estado hoy con usted y ha dado el visto bueno para que le demos la información que busca.
– ¿El paradero de Héctor Samuel?
– Siento lo que le voy a decir, pero Héctor Samuel Vela murió hace tiempo.
– ¿Eso es verdad?
– Pensará que para saber eso no hubiera hecho falta venir hasta aquí… Pero su amigo no murió con ese nombre y hay cosas que no deben saberse todavía. Murió en un accidente de avión, hace cinco años; fue el quince de mayo de 1993 y regresaba de Panamá con otro compañero, de unas negociaciones secretas con el gobierno de Gaviria, para tratar de reanudar los diálogos de paz de Tlaxcala. Evidentemente, ninguno de los dos viajaba con su identidad verdadera, por eso no encontrará nunca su pista. Para nosotros es un héroe y un ejemplo a seguir. Si usted fue su amigo, puede sentirse orgulloso de él, porque dio su vida por un mundo mejor, no sólo por la libertad de los colombianos, sino por la de todos los oprimidos de la tierra.
La decepción o el miedo debieron de reflejarse en mi rostro. Quizás fuera mentira y sólo quisieran que me alejara de una vez por todas. Mientras trataba de mostrarme sereno se me ocurrió preguntarme quién, de cuántos se habían acercado a mí durante ese día, era el comandante. ¿Podría ser el mismo padre Eladio, dirigiendo una facción de la guerrilla desde su parroquia? ¿El sacristán que tocaba la lira colombiana y cantaba y dirigía un coro de campesinos? ¿El padre de la niña que había tomado la primera comunión? ¿La simpática Dolores? ¿El mismo Julio, por más que su mujer lo negara? … No me parecía posible que alguno de aquellos pobres diablos pudiera serlo.
– No sé qué decirle.
– No tiene que decir nada… Y yo tampoco tendría que decirle nada más, pero no sólo el comandante ha creído que usted es un buen hombre, yo también lo creo.
Miré a mi alrededor y, viendo tanta pobreza, me pregunté si podría ayudar de alguna manera a aquella gente junto a la que al parecer había vivido mi amigo.
– ¿Cómo puedo pagárselo?
Andrea Guzmán sonrió.
– Me lo ha pagado por adelantado: Si alguien es capaz de llegar hasta aquí, desde tan lejos, buscando a un amigo que perdió hace veinte años, me devuelve la fe en el ser humano.
– La verdad es que no sé hasta qué punto lo he hecho así, como dice, o no ha sido sólo una forma de hacer turismo, de vivir una aventura fuera de las páginas de un libro, o incluso alguna otra mezquindad propia de un ser egoísta… No quiero engañarla.
– Le voy a confesar algo: Yo me he criado en la selva y en manos de los guerrilleros. Me pusieron un fusil en la mano cuando tenía que estar jugando con muñecas. Tuve que empezar a satisfacer a los hombres cuando aún no había tenido mi primera regla. Tuve que matar antes de parir y tuve que parir cuando mi cuerpo aún no había acabado de formarse.
Entonces la mujer, que había hablado sin mostrar ninguna emoción en el rostro ni en la voz, extendió la mano y la puso sobre la mía. Las yemas de los dedos que me rozaron eran ásperas, de piel rugosa.
– Yo sólo sé lo que veo –continuó–. Un hombre sale de su país, de su casa, una de esas casas que tienen cristales en las ventanas, cuarto de baño al final del pasillo, agua caliente, una nevera llena de alimentos que aquí ni siquiera conocemos… Y se viene aquí, al rabo del mundo, a donde nadie se atreve a llegar, buscando a alguien que dejó de escribirle hace veinte años… Eso me emociona. Por eso le he dicho que a mí me también me parece usted un buen hombre y me he permitido quejarme por primera vez desde que recuerdo… Éstas que le he dicho hace un momento son las únicas palabras que, en toda mi vida, he pronunciado sin obedecer órdenes.
Conmovido, puse también mi mano sobre la suya.
– ¿Seguro que no puedo hacer nada por usted?
– Tal vez… –pareció dudar.
Al otro lado de la cortina de agua, que seguía cayendo en medio de la oscuridad, vislumbramos el resplandor de la linterna.
– Ya están ahí –alentó la mujer, levantándose de la silla y cogiendo la botella de vino para devolverla al estante--… Tal vez sí pudiera hacer algo por mí: Cuéntele a alguien que yo existo.