
A Florián Recio lo conocí cuando ganó el I Certamen Literario “Emilio Murcia”, con este relato que ahora os traigo al blog.
Cómo llegó este cuento al certamen, cómo pasó a la final y cómo consiguió el premio serían otras tantas historias, casi tan literarias como la de estos cinco minutos en la vida de Elena Rodríguez… y tendrían su continuación en una quinta y última, con final feliz: La de cómo el autor vino hasta Villatoya a recoger el premio y las palabras que dijo al recibirlo… pero esto es ya parte de su vida privada y no puedo contarlo en el blog, aunque sí lo he hecho más de una vez, cuando el vino me desata la lengua y se me da por hablar de todo lo maravilloso que les pasa a quienes escriben y leen.
Y es que me da la impresión de que Florián Recio, más que tabernero, es una especie de rey midas que convierte en literatura todo lo que toca. Por eso me gusta tanto lo que escribe, lo que dice y cómo lo dice.
Ahora, que anda de estreno teatral (su versión de “Los Gemelos”, de Plauto, va a cerrar el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida), y que tiene nuevo libro recién editado (“Teoría del fracaso”), es un buen momento para recomendaros a todos su lectura y a presumir de que a él me unen, además de la amistad, la admiración por los clásicos y por autores como Álvaro Cunqueiro o cantautores como Amancio Prada.
Cinco minutos en la vida de Elena Rodríguez
En el pueblo ya todos conocen la noticia. En plena fiesta, la hermosa acompañante del príncipe desapareció, dejando al heredero con dos palmos de narices y un pequeño zapato de cristal entre las manos. Dicen que tan hermosa era que las demás princesas estallaban, rojas de envidia.
- No será para tanto.
- Ya lo creo que será. De rostro tan blanco y tan hermoso, de pies tan delicados, que al bailar se deslizaba por entre las gentes y entre la música como un cisne.
- ¡Joder, qué frase tan lograda! : " se deslizaba por entre las gentes y entre la música...” esa la suelto yo en cuanto se tercie.
Quien así pensaba era un enjuto estudiante de Económicas con pretensiones literarias, siempre al acecho de un aperitivo ingenioso. En el viejo café del viejo pueblo olía a aceitunas con sabor a anchoas, a detergente barato, a cerveza fermentada. A pensamiento añejo.
- Elenita, hija, otra jarra de cerveza.
- Que sean dos.
Y Elenita abandona sobre el mostrador su libro de bolsillo y emprende la tarea.
Elena es una joven muy guapa, morena de pelo, azul de ojos, generosa de carnes y con la fantasía como una pluma. Quiero decir que volaba su imaginación, sin norte. Pero sabe llevar como nadie las jarras de cerveza, meneando la contraportada con una gracia que es la delicia de la parroquia.
- ¿Qué lees, criatura?
- "Vida y fugas de Fanto Fantini"
- ¿Y eso de qué va?
- De un enamorado que consigue siempre evadirse de las cárceles más increíbles en las que le meten sus enemigos, envidiosos de su valor y su belleza.
- ¡Hija mía!, hablas que pareces un libro.
Y a la niña Elena se le ruborizan hasta los párpados cuando se deja llevar por la poesía. No le gusta mostrar que es enamoradiza y frágil. Quisiera ser como esas tigresas de las películas, que seducen a golpe de nalga y que saben caer las pestañas como quien echa los cierres de un atardecer.
Elena no sabría explicar por qué, pero, a pesar de todos los pesares, le gusta su tristeza y se relame como un gato en su melancolía.
- ¡Pues vaya la que se ha organizado con el dichoso zapatito! Al príncipe le ha dado por encapricharse con la tal Cenicienta y ahora anda por el pueblo mirando como un obseso los pies de todas las mozas.
Elena regresó a sus lecturas, pero ni Cunqueiro conseguía atar su imaginación desbocada, empeñada la muy curiosa en adivinar el número de calzado de la Cenicienta, el tono de sus pies, la textura de su piel, la dimensión del puente, si habría o no juanete, callosidad o imperfección podológica tan horrorosa que provocase la estampida de la princesa.
Sobre el mostrador, los boquerones en vinagre se convierten en dedos de plata apuntando al corazón inquieto de la niña.
- Lo que más me asombra es que nadie sepa nada de la tal Cenicienta.
- ¡Quién lo diría!, en un pueblo tan pequeño.
- Y siendo ella tan hermosa como dicen, la conoceríamos todos.
- Será extranjera
- Hiperbórea diría yo
- Sin faltar, que a lo mejor la muchacha es muy decente.
- Pues ya hay quien afirma que es un travestido, que eso en la capital se lleva mucho
- O una casada con disfraz, que el aburrimiento y el hastío afinan el ingenio.
- ¡Y tú qué sabrás de esas cosas, niña! Atiende a tus lecturas, que lo que aquí se dilucida es tema para sesos maduros.
- La cuestión es que el príncipe, que es un poco pardillo, se ha enamorado como un colegial y se pasa el día entre suspiros, gemidos, hipos, moquitos y otras lindezas, que traen a su padre en un malvivir.
- ¡Pero si ha mandado cincelar un zapatito de cristal en el escudo de su casa, que ya somos la vergüenza de la región!
- ¿Y qué me decís del Bando?
- ¿Del republicano?- preguntó un despistado, de los que en todas partes hay.
- No, hombre, del Real. De ése por el cual están todas las mozas revueltas y que dice algo así como que el príncipe saldrá, de incógnito, a probar el zapatito en el pie de todas las chicas del pueblo y, con aquélla a la que calce, casará.
- Pues ya hemos avanzado algo, porque su padre, en mi época, primero las calzaba y después, con suerte, unos duros.
Elena, la niña guapa, la generosa de carnes, hacía ya rato que no pasaba página, anclada en ese pasaje tan tierno que dice: "…te recordaré siempre. Te mandaré desde Venecia un traje de fiesta, que allá se hacen con muchos encajes, y sortijas, y dos agujas con perlas para el pelo. Y te puedo jurar que despertaré muchas veces muchas noches porque dos mariposas verdes acuden a posarse en mi corazón".
Elena, adolescente tierna, niña perdida en la profunda soledad de una barra de pueblo, soñadora de caricias, inventora de palabras obscenas, criatura condenada a llevar de por vida en la raíz del pelo olor a aceitunas con sabor a anchoas, con dos surcos en la cara que ponen como entre paréntesis a su sonrisa élfica, Elena, digo, soñaba con el momento en que el príncipe vendría a su bar, acompañado de sus pajes, portando en una cajita de nácar el zapato de cristal.
Es obvio que ella sabe que no es Cenicienta; sabe incluso que posee unos pies casi deformes, que les quedaron contrahechos tras una operación de tobillos de hace tiempo. Pero, por qué no soñar. Odia a muerte a cada uno de los clientes de su prisión; agujas, que no dedos, son ahora los boquerones en vinagre; pulpa roja, corazones sangrantes los tomates que la miran desconsolados desde el fondo del mostrador.
Y un zapato puede rescatarla de una vida sin esperanzas. Un zapato que significa una huida. Huir, no por fausto ni por vanidad, tan sólo por volar hacia un paraje repleto de palabras amables, al otro lado del dinero y lo ordinario, lejos de lo ruin, del tiempo y del olvido.
- Goytisolo, aparta de mí este trago- pensaba mi pobre niña, influenciada por sus lecturas amorosas.
- Ramón, dile a la zagala que atienda, que te hunde el negocio.
Y Ramón, padre de la soñadora, dueño del bar, mira al cliente, entorna los ojos y suspira con resignación, como diciendo para sí ¡qué habré hecho yo! Se consuela, mientras tanto, con gintonic de arte mayor donde una media luna de limón se despeña entre poliedros de nieve. Entonces, cuando la rutina se enseñoreaba de las almas, de los cuerpos, de las cosas, de los olores y sabían a rutina el gintonic, la cerveza, el aire, todo, entonces fue, entonces digo, cuando se abrió la puerta y sonó, maleducada, indiferente, con el mismo chirriar plebeyo de siempre, como si en vez del príncipe y su séquito hubiese entrado el cartero o el fresador.
- Buenas.
- Venga su majestad de usted con Dios.
- Venimos por lo del zapato.
- Ya, ya.
- Lo que Su Excelencia quiere decir es que hemos sabido que vive aquí una moza en edad no inferior a quince años ni superior a veinte, y venimos a proceder con el cumplimiento del bando.
- ¡Mi Elenita!
- Procedan, procedan.
- Vamos, niña, deja el libro y sal del mostrador.
- ¡Oh, un libro! ¿Qué lees, pequeña?- preguntó el mayor de los pajes.
- Fuga de Funti Funtini...Fanti Funini...Fu...
El príncipe contemplaba absorto, con los ojos de un hombre envenenado de ausencia. Por un instante se miraron y no se conocieron, lo cual es decir un amor imposible. Buscaba a la protagonista de otro cuento, el ideal, la perfección, y Elena es una joven hermosa, pero muy lejos de ser perfecta, condenada al tiempo, a las mordeduras de las varices, al desbocarse de la celulitis, en guerra con el sarro, en lucha a muerte con la muerte. Total, la mujer de mi vida, y ella soñando con príncipes, ¡con lo que ellos son!, siempre buscando imposibles.
Elena sintió un poco de vergüenza cuando el fámulo la descalzó y puso al descubierto su piececito, un tanto deforme, como antes dije. La mano fría y servil retiró rápido el zapato.
- Imposible.
- Nos vamos. Ustedes disculpen.
- No hay de qué. Si les apetece un vermú a sus señorías.
Ramón no entiende de protocolos y lo mismo nombra de señoría a pajes que a príncipes. La puerta volvió a rechinar y durante unos segundos fue como un silencio de piedras, despertar lentamente, volver al principio.
- Ramón, lo del vermú ha estado muy feo. A un príncipe se le invita a martini, por lo menos.
- Hombre, lo primero que se me ocurrió.
Elena, mi niña, recogió su librito y lentamente, como si nada, entró en la cocina y, a solas, quemó sus manos con unas cálidas y silenciosas lágrimas que eran su infancia, que eran su destino, que eran su vida.




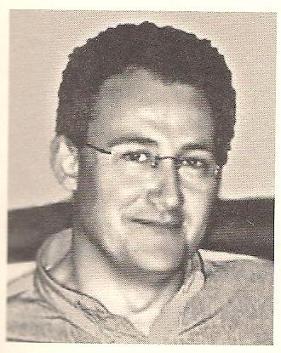
 Hace tiempo que perdí la cuenta del que ha transcurrido desde la última vez que vi a Manuel Merenciano. Hoy, cuando camino de Valencia pensaba que lo vería en la Feria del Libro, firmando ejemplares de su última novela ("El dulce aroma de la madreselva"), he llegado a pensar que tal vez sólo lo había visto una vez en la vida: Durante el fin de semana que estuvo en Villatoya, con su mujer y sus hijos, en la entrega de premios del X Certamen Literario Emilio Murcia
Pero de esto han pasado tres años y, sin embargo, la sensación era la de habernos visto hace poco tiempo, la de haber estado en permanente contacto.
Hace tiempo que perdí la cuenta del que ha transcurrido desde la última vez que vi a Manuel Merenciano. Hoy, cuando camino de Valencia pensaba que lo vería en la Feria del Libro, firmando ejemplares de su última novela ("El dulce aroma de la madreselva"), he llegado a pensar que tal vez sólo lo había visto una vez en la vida: Durante el fin de semana que estuvo en Villatoya, con su mujer y sus hijos, en la entrega de premios del X Certamen Literario Emilio Murcia
Pero de esto han pasado tres años y, sin embargo, la sensación era la de habernos visto hace poco tiempo, la de haber estado en permanente contacto.
